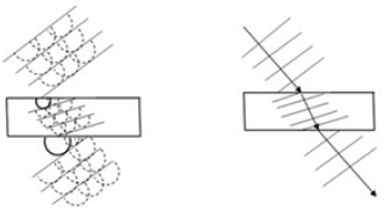| |
|
 |
NEWTON
FRENTE A HUYGENS |
 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
En el siglo XVII, coincidiendo con el periodo de establecimiento
de la mecánica newtoniana,
podemos decir que se inició
de forma expresa el debate sobre la naturaleza de la luz.
|
|
| |
|
|
| |
|
Por una parte, el propio
Newton
(1643-1727) escribió un tratado completo de Óptica
(Título en español:
Óptica o tratado de las
reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la
luz)
en el que
planteaba
que la luz estaría compuesta por
una granizada de corpúsculos
luminosos, que se propagan en línea recta y atraviesan medios
transparentes.
Con
este modelo corpuscular Newton pudo explicar bastantes comportamientos de
la luz,
prestando una especial atención al
estudio del color.
A la derecha, una imagen de la
portada del libro
de Newton, titulado Opticks. Está disponible
aquí, en Dover
Publications Inc. 1952, donde se puede leer en línea o
descargar en formato Pdf. |
|
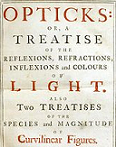 |
|
|
| |
| |
|
 |
|
Hasta que Newton
investigó este tema, se
había considerado que los colores eran el resultado de modificar la
luz blanca (más precisamente, del hecho de mezclar lo oscuro con
la luz blanca en mayor o menor medida), pero Newton comprobó que el
fenómeno era exactamente al revés.
En
1666 realizó el
experimento de descomposición de la luz en
colores al atravesar un prisma y concluyó que la luz blanca está compuesta por
todos los colores del arco iris, lo que significaba en
su modelo que
los corpúsculos de la luz deberían ser de distinto tipo según el
color de cada uno. Comprobó también que
si, una vez separados los colores, se les hace pasar por un segundo prisma, no se
vuelven a descomponer, sino
que son homogéneos. Con este modelo corpuscular también explicó el fenómeno
de los anillos de colores engendrados por láminas
delgadas. |
|
|
| |
|
|
| |
Newton también usó su modelo
corpuscular para explicar otros fenómenos propios del comportamiento de la luz, como
la reflexión (que interpretó como un
rebote de las partículas luminosas) y la refracción. |
|
| |
|
|
| |
|
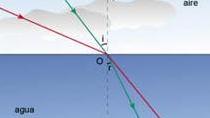 |
|
En
la refracción aire-vidrio y aire-agua, la luz se desvía
acercándose a la dirección normal, por lo que, para
explicarla, Newton se vio forzado a proponer que las
partículas luminosas aumentan su velocidad cuando pasan
de un ambiente poco denso (como el aire) a otro más
denso (como el vidrio o el agua). Lo justificó
planteando una atracción más fuerte de las partículas
luminosas por el medio denso. Se ha de tener en cuenta
que en el instante en que una partícula procedente del
aire incide en sobre agua o vidrio, se debería ejercer sobre ella
una fuerza opuesta a la componente de su velocidad
perpendicular a la superficie y esto debería producir
una desviación de la luz contraria a la observada en
la luz. |
|
|
| |
|
|
| |
|
En la misma
época en la que Newton hizo estas propuestas,
Huygens
(1629-1695) formuló una teoría ondulatoria de la luz en la que
la
consideró una onda mecánica semejante al sonido y, por ello,
longitudinal. Para Huygens, la luz (como el sonido) necesitaba un medio
para propagarse. Teniendo en cuenta que se propaga por todo el espacio, tuvo que
acudir al éter, entendido como un medio que inunda dicho
espacio y se deforma al paso de la onda luminosa.
A la
derecha, una imagen de la contraportada del libro de
Huygens, titulado Tratado de la luz. Huygens lo
presentó en la Academia Real de Ciencias de Francia en
1678. Fue publicado en 1690. |
|
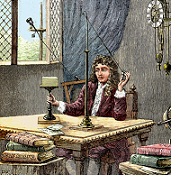 |
|
 |
|
|
| |
| |
|
 |
|
Una
de las aportaciones más importantes de Huygens
fue la elaboración de un método geométrico
para explicar la propagación de las ondas (principio de
Huygens). Se basa en considerar cada punto del medio
alcanzado por la onda como un foco emisor de nuevas
vibraciones o foco secundario. Cuando la energía del
movimiento ondulatorio alcanza un frente de ondas, cada
uno de sus puntos se pone a vibrar generando las ondas
secundarias. La infinidad de estas ondas secundarias no
se percibe y sí se observa su envolvente. Transcurrido un tiempo
igual al periodo (tiempo que tarda cada punto vibrante
en hacer una oscilación), las vibraciones generadas en los focos secundarios se han
transmitido en el sentido de propagación de la onda
hasta una distancia igual a una longitud de onda
(separación entre dos puntos que vibran
en concordancia de fase). En ese instante, la línea tangente a
los frentes de onda secundarios representa al siguiente
frente de ondas y así sucesivamente.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
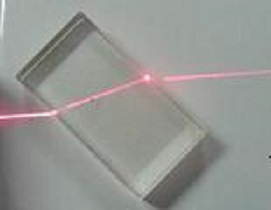 |
|
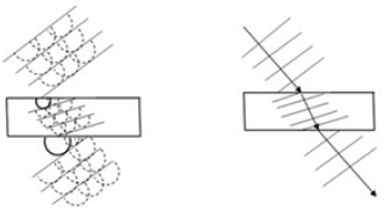 |
|
El principio de Huygens
prevé comportamientos de la luz que la teoría corpuscular de
Newton no podía explicar. Uno
de ellos era la doble refracción aire-vidrio-aire, en la
que la luz se desvía acercándose a la dirección normal al pasar
del aire al vidrio y recupera la dirección inicial al volver al
aire, tal como se observa en la fotografía adjunta, que tomaron
alumnos de Bachillerato en el laboratorio del IES "Leonardo da
Vinci" de Alicante al realizar diversos
experimentos sobre la refracción de la luz. Este proceso de
la doble refracción de la luz por la lámina de vidrio se puede
explicar de manera satisfactoria, por ejemplo, mediante el
diagrama gráfico adjunto, el cual, como puede verse, aplica de
manera cualitativa el principio de Huygens, a esta doble
refracción.
|
|
|
| |
|
|
| |
Y, dando un paso más, también se
pueden construir diagramas cuantitativos, basados en el mismo
principio de Huygens, y derivar de ellos tanto la ley operativa
de la reflexión, como la de la refracción o ley de Snell
(deducción de la ley de Snell en
este documento). |
|
| |
|
|
| |
Terminamos este apartado señalando que el principio de Huygens
es también adecuado para interpretar de forma
satisfactoria otros comportamientos fundamentales de la
luz usando, concretamente la difracción y las interferencias
luminosas. Sin embargo, en
aquella época, esos comportamientos de la luz no se conocían, ni
tampoco se podían obtener mediciones precisas de
su velocidad en diversos medios. Todo ello, unido al éxito rotundo
que alcanzó
la mecánica de Newton, contribuyó a dejar durante bastante
tiempo en un segundo término el modelo ondulatorio de Huygens
sobre la luz. |
|
| |
|
|
| |
| |
Índice |
 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|