| |
|
 |
METAMERISMO Y SUBJETIVIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES |
 |
|
|
|
| |
|
Del proceso
descrito en los dos apartados anteriores sobre la percepción de
los colores, se deriva la evidencia de que, para nosotros, tales colores son una
construcción
mental, y, por tanto, dependen, no únicamente de las
características de la radiación que reciben nuestros ojos, sino
también de la sensibilidad de nuestros receptores (básicamente
los conos) y del
mecanismo que sigue el cerebro para sumar los estímulos
generados en ellos. |
|
|
|
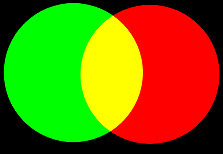 |
|
Una primera consecuencia de esto es lo que se denomina
metamerismo, que es el fenómeno psicofísico que hace
que dos muestras de color coincidan bajo unas
condiciones determinadas (fuente de luz, observador,
geometría...) pero no bajo otras diferentes. Así, por
ejemplo, dos colores pueden ser idénticos para nuestros
ojos, aunque la fuente física que los emita sea muy
diferente. Si dicha fuente, por ejemplo, emite luz
con una longitud de onda de 580 nm, nuestro cerebro
le atribuirá "tener" color amarillo, pero, del mismo
modo, si proyectamos sobre una pared blanca luces de
color rojo y verde de la misma intensidad y de
longitudes de onda equidistantes de esos 580 nm,
nuestro cerebro también le atribuirá a la zona de la
pared que devuelve ambas luces superpuestas "tener" ese
mismo color amarillo. Lo mismo ocurre, como hemos visto
en la página anterior, mezclando pinturas de diferentes colores,
como, en este caso color rojo y
verde (la pintura resultante
será amarilla para nuestros ojos).
|
|
|
|
|
En un pasaje
anterior de este tema hemos hablado de espectros
de reflectividad de láminas iridiscentes que, aunque
tienen su pico interferencia constructiva en determinada
longitud de onda, nuestros ojos las ven de un color distinto.
Esto puede ocurrir básicamente por dos motivos: a) Porque las
radiaciones que dichas estructuras emiten y nuestros conos
reciben no se limita a ese pico de interferencia constructiva;
b) Porque los receptores humanos de luz (conos y bastones)
tienen mayor sensibilidad para unas longitudes de onda que para
otras, provocando que, en algunos casos, se distorsione la
percepción que tenemos de algunos colores. |
|
|
|
Un ejemplo
prototípico en el que se combinan ambos motivos es el color
azul cian del cielo durante las horas diurnas,
del que ya hemos hablado en un apartado
anterior de este tema donde vimos que la atmósfera
produce un esparcimiento Rayleigh sobre la luz solar, de tal
modo que el pico de máxima intensidad de la luz dispersada
se encuentra (dentro de la zona visible del espectro) en el
color violeta, y le
acompaña luz el resto de longitudes de onda del espectro
visible, con cada vez menor intensidad a medida que va
aumentando la longitud de onda. |
|
|
|
|
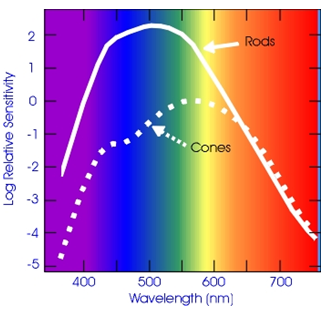 |
|
Por
tanto, todas esas radiaciones activan a los tres
tipos de conos de nuestra retina y, podríamos
pensar, si sólo hubiera que tener en cuenta estos
factores que el color resultante que interpreta el
cerebro como consecuencia de todos esos estímulos
debería ser justamente el
azul cielo. Pero, lo cierto es que hay
que tener en cuenta algo más. Concretamente, el
hecho de que nuestros receptores no tienen idéntica
sensibilidad a todas las longitudes de onda del
espectro visible. Cuando se considera al ojo
globalmente, se constata que tiene este su máxima
sensibilidad precisamente en el color
azul (cercano al
violeta), tal como
se muestra en la figura adjunta, que revela que
ambos receptores (conos y bastones) manifiestan la
mayor sensibilidad en ese rango de longitudes de
onda. Eso sí, conviene aclarar, no obstante, que, si
usáramos fotorreceptores que fueran igual de
sensibles al azul que al violeta el cielo, en
principio tampoco se vería de color violeta, porque
a la Tierra le llegan menos fotones azules que
violetas del Sol. Por tanto, la mayor sensibilidad
de nuestros receptores en el color azul, hace que
vemos el cielo de un color más azulado de lo que
realmente es o, dicho de otro modo, con una
tonalidad azulada más alejada el violeta (más
cian y menos
azul oscuro), que
la que nos mostrarían esos fotorreceptores. Todo
esto es así para un ojo humano cuyo funcionamiento
se pueda considerar "normal" a estos efectos, es
decir, cuyos receptores respondan a los estímulos
luminosos correctamente. No siempre ocurre. Como se
explica en el tema sobre
luz y visión,
algunas personas padecen, en mayor o en menor grado
daltonismo, una anomalía que les impide distinguir
algunos o todos los colores, porque algunos de sus
conos o todos ellos no funcionan correctamente. |
|
|
| |
|
La
subjetividad en la percepción de los colores se pone de
manifiesto en otras muchas situaciones y puede ser
debida, tanto al funcionamiento de los receptores del ojo,
como al del cerebro que finalmente registra e interpreta
las señales que llegan a esos receptores. En el tema de
esta misma web sobre
luz y visión
se puede consultar un apartado dedicado a las llamadas
anomalías visuales y, entre ellas, al
daltonismo. Las personas daltónicas no
distinguen bien los colores por fallo de los genes
encargados de producir los pigmentos de los conos, de
tal forma que, dependiendo de cuál sea el pigmento
defectuoso, la persona confunde unos colores u otros.
Así, se llama daltonismo tricromático al que padecen
quienes tienen defectos funcionales en uno de los tres
tipos de conos (el grupo más abundante y común de los
daltónicos), dicromático al que padecen quienes tienen
dos tipos de conos afectados y acromático al que padece
un número muy reducido de personas a las que no les
funciona ningún tipo de cono y sólo tienen visión en
blanco y negro. |
| |
|
No es
necesario tener una anomalía visual para encontrar
dificultades en la interpretación de los colores bajo
determinadas circunstancias. Una de ellas puede ser
cuando "se fatigan", aunque sea momentáneamente algunos de nuestros
receptores. Las tres
figuras situadas debajo de este texto siguen la
secuencia de actividad muy interesante que
podemos realizar para darnos cuenta de esto (disponible
en la web
clickonphicics del profesor Benito Vázquez Dorrio).
Con la habitación a oscuras y la figura ocupando toda la
pantalla del ordenador, hay que mirar durante algo de tiempo a la
figura situada más a la izquierda, fijando la vista
intensamente en el
cuadrado rojo. Seguidamente, sin apartar
la mirada, se sustituye la figura de la izquierda
(la del cuadrado rojo), por la situada en el centro
(totalmente blanca). Entonces veremos durante un breve
lapso de tiempo, un rectángulo
cian donde antes veíamos el
rectángulo rojo, tal
como el que se muestra en la figura situada más a la
derecha. Eso ocurre porque durante
la primera mirada, los conos de nuestros ojos a los que
les
llega (y detectan) la luz roja del rectángulo "se
fatigan", de tal forma que, en el momento de sustituir esa primera
pantalla por la que es totalmente blanca, nuestro ojo compone el cuadrado que queda
donde estaba el cuadrado rojo (que ahora es, como toda la
pantalla, blanco) con el resto de conos (verdes
y azules)
apareciendo, por tanto, de manera transitoria como el
cuadrado de color cian. |
| |
|
|
| |
|
Tan importante o más que el funcionamiento de
los receptores de luz es el papel que juega el
cerebro, que es el órgano que finalmente
interpreta lo que vemos y que puede alterar
nuestra visión de datos objetivos parciales en pro de una
interpretación global satisfactoria o más útil
de la imagen que estamos viendo.
Un buen ejemplo de ello, lo podemos ver en la
animación adjunta, que enseña la conocida
"ilusión de la sombra del damero de Adelson".
En este caso, como puede verse, nuestro cerebro
interpreta la tonalidad de los cuadrados A y B
de manera diferente, dependiendo de cuál sea el
entorno de dichos cuadrados. Objetivamente A y B
tienen exactamente el mismo color (un gris de la
misma intensidad) y, de hecho, los conos tienen
la misma excitación con la luz procedente de
ambos. Sin embargo, el cerebro opta por
interpretar que A y B tienen el mismo color
únicamente cuando ambos están rodeados por el
mismo contexto (en este ejemplo rodeados de
amarillo) y atribuye a B un color más claro que
a A, cuando A y B están rodeados por el resto de
piezas del tablero ajedrezado. Como sucede con
muchas de las llamadas ilusiones ópticas, este
efecto demuestra en realidad el éxito, más que
el fracaso, del sistema visual en su conjunto.
En esta ocasión, nuestro cerebro pretende (y lo
consigue) hacer una descomposición de la imagen
en componentes significativos, es decir,
prioriza que le demos sentido a la naturaleza de
todos los elementos que se ven en esta imagen,
lo que aquí ocurre integrando A y B en el resto
del tablero. Porque la tarea más importante
aquí para el cerebro no es servir como fotómetro
físico, sino componer la información de toda la
imagen de la manera más útil posible para el
observador de la misma. |
|
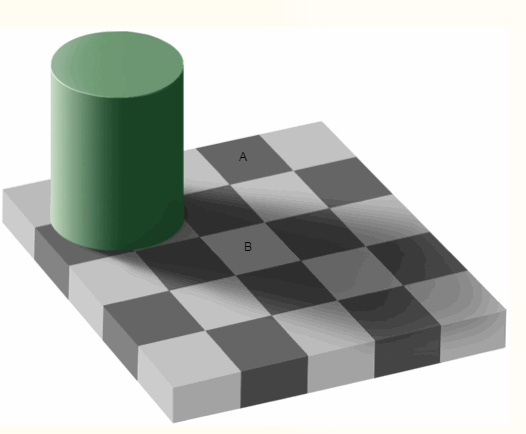 |
|
|
| |
Índice |
 |
|
|
|
|
|
|
|